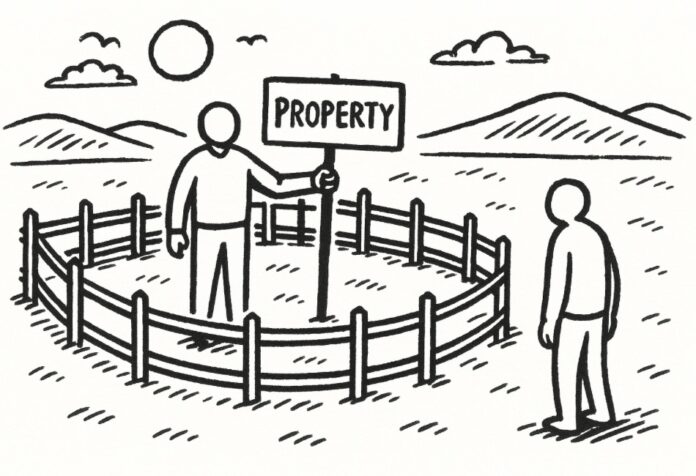La historia de las fronteras es inseparable de la historia de la propiedad. Antes de que existieran mapas o líneas divisorias entre Estados, existía ya una pregunta más elemental: ¿por qué esta tierra es mía y no tuya? El ser humano, al apropiarse del suelo, no solo delimitó un territorio físico, sino también un principio de exclusión. El acto de cercar la tierra fue, al mismo tiempo, el nacimiento del poder.
El gesto original: cercar la tierra
Jean-Jacques Rousseau lo expresó con crudeza en El discurso sobre el origen de la desigualdad:
“El primero que, habiendo cercado un terreno, se atrevió a decir: esto es mío, y encontró gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil.”
Ese gesto, aparentemente inocente, cambió para siempre la relación del ser humano con la naturaleza. La tierra, que era de todos, pasó a ser de alguien. Lo que antes era un bien común —el suelo, el agua, los frutos— se transformó en patrimonio exclusivo. Rousseau no lo plantea como un hecho administrativo, sino como una ruptura moral: desde entonces, la desigualdad dejó de ser natural para volverse social.
La legitimación del dominio
Otros pensadores buscaron justificar ese acto. John Locke, en el siglo XVII, sostuvo que la propiedad es legítima cuando el individuo mezcla su trabajo con la naturaleza. Si un hombre cultiva un terreno, lo hace suyo porque ha incorporado en él su esfuerzo, su tiempo y su voluntad. Este argumento, base del liberalismo moderno, dio sustento moral al derecho de propiedad privada y, más tarde, al capitalismo.
Sin embargo, ese mismo principio sirvió para justificar la colonización. Los europeos consideraron que los pueblos originarios no trabajaban la tierra según los criterios occidentales, por lo tanto, no la poseían “legítimamente”. De ahí derivó una de las falacias más devastadoras de la historia: la idea de que el trabajo manual y la agricultura sedentaria otorgaban derechos sobre la tierra, mientras que la caza, la recolección o el nomadismo no lo hacían. Así se fundó una propiedad construida sobre la desposesión.
La fuerza como argumento
Más allá de toda justificación moral o teológica, la historia muestra que la propiedad de la tierra suele fundarse en la fuerza. Los imperios se expandieron no porque tuvieran derechos legítimos, sino porque pudieron hacerlo. Desde los latifundios romanos hasta las encomiendas coloniales, el patrón se repite: la posesión no surge del derecho, sino que el derecho se crea después para legitimar la posesión. La espada precede al contrato.
La conquista europea de América lo ejemplifica de modo brutal. Españoles e ingleses invocaron títulos divinos —la bula papal, la evangelización, la “civilización”— para justificar el despojo. Pero en el fondo, como reconocía incluso Bartolomé de las Casas, la fuerza fue la ley primera. Lo que la razón no podía justificar, lo bendecía la teología o lo imponía el poder.
La paradoja moderna
El Estado moderno heredó esta lógica, pero la disfrazó bajo formas legales. La soberanía nacional estableció que la tierra pertenece al pueblo representado por el Estado. Sin embargo, ese “pueblo” no incluye a todos. Los campesinos sin tierra, los pueblos indígenas, los desplazados por guerras o proyectos extractivos, siguen siendo extranjeros dentro de su propia patria.
De ahí que las fronteras nacionales repitan, en gran escala, el mismo gesto que el individuo cuando levanta un cerco: declarar que el espacio del mundo tiene dueño. El planeta, común por naturaleza, ha sido parcelado en nombre de la seguridad, la identidad o el progreso. Pero las preguntas permanecen: ¿qué legitimidad tiene esa apropiación inicial? ¿Puede el nacimiento de un país justificar la exclusión de otros seres humanos?
Propiedad, exclusión y migración
El fenómeno migratorio actual pone al descubierto esta contradicción. Millones de personas cruzan fronteras no por ambición, sino por necesidad: buscan en otra tierra aquello que la suya les niega. Sin embargo, el mundo se rige por una lógica patrimonial: este suelo es nuestro, ustedes no tienen derecho a él.
La frontera, en ese sentido, es el muro contemporáneo del cerco original. No solo separa a los Estados, sino también a los que “tienen derecho a la tierra” de los que no lo tienen. Y detrás de esa separación sigue latente la pregunta de Rousseau: ¿con qué derecho?
Hacia una nueva ética de la tierra
Quizá sea necesario recuperar la noción de la tierra como bien común, no en el sentido ingenuo de abolir la propiedad, sino de reconocer que todo derecho territorial tiene límites éticos. El planeta no puede ser propiedad exclusiva de nadie porque es condición de la vida de todos.
Pensadores contemporáneos como Enrique Dussel y Vandana Shiva han insistido en que la tierra no es un objeto de intercambio, sino un sujeto de relación. No se trata solo de quién la posee, sino de cómo se la habita. Tal vez la propiedad legítima no sea la que se impone por la fuerza o se codifica en un registro, sino la que nace del cuidado y la reciprocidad.
Colofón
La propiedad, en su origen más profundo, no se funda en el derecho sino en el poder. El derecho viene después, para darle rostro moral a la fuerza. Sin embargo, cada época reabre la pregunta: ¿puede el poder seguir siendo el principio de la justicia? Si la tierra es la casa común de la humanidad, la única legitimidad posible será la que respete esa comunalidad. Todo lo demás —fronteras, títulos, escrituras— es un intento de eternizar la desigualdad bajo la forma de la ley.